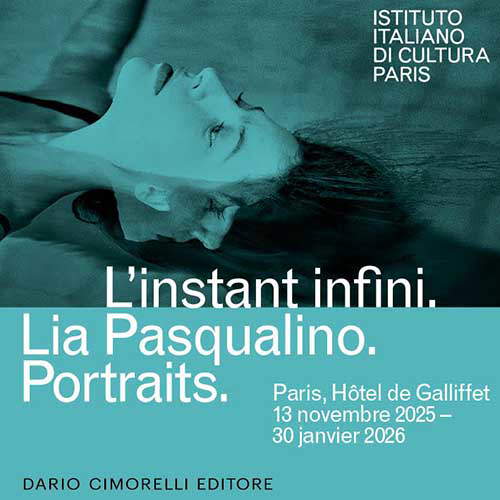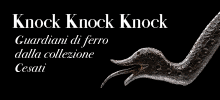Las pequeñas habitaciones de San Ignacio en Roma: la perspectiva de Andrea Pozzo El juego como exigencia de la fe
En Roma, en la Casa Professa de los jesuitas, junto a las pequeñas habitaciones de San Ignacio, se encuentra el espléndido corredor ilusionista de Andrea Pozzo, una obra de 1680 que, gracias a las redes sociales, también está gozando de una extraña popularidad. Pero, ¿por qué una obra tan increíble se alza junto a las pobres habitaciones del santo? ¿Y por qué Pozzo quiso utilizar aquí esos extraños juegos de perspectiva? Lo averiguamos en el nuevo artículo de la columna "Los caminos del silencio", de Federico Giannini.
By Federico Giannini | 11/05/2025 15:49
San Ignacio vivió aquí. En la quietud de cuatro habitaciones, cuatro "camerette" como todo el mundo las llama ahora, de un palacete que él y sus compañeros habían construido para dar un primer hogar a la Compañía de Jesús, después de que el Papa Paulo III, era el 27 de septiembre de 1540, aprobara la constitución de la orden y concediera a los primeros jesuitas la capilla de Santa Maria della Strada, una pequeña iglesia que estaba a un tiro de piedra del Palazzo Venezia. Cuatro habitaciones donde San Ignacio vivió los últimos doce años de su vida. Había trabajado duro para establecer su base de operaciones en un lugar conveniente para llegar al corazón, al cerebro, a las entrañas de la ciudad. Cerca del Palazzo Venezia, a la sazón palacio apostólico y, por tanto, residencia papal. Cerca del Capitolio y del gobierno de la ciudad. Cerca de los palacios de la nobleza romana. Cerca de los barrios del proletariado de la ciudad, las zonas de tabernas, tenderetes, loberías. Cerca de los barrios bajos de la ciudad, las zonas de los últimos, los pobres, los hambrientos, los enfermos, los marginados, los miserables, los soldados, los extranjeros. Desde las ventanas de su habitación, San Ignacio veía Roma.
Quienes afirman que el arte antiguo es más fácil de entender que el arte actual deberían anotar en su calendario un viaje a Roma para ver las pequeñas habitaciones de San Ignacio. Por supuesto: nadie impide que la visita se limite a un paseo bajo las bóvedas del corredor de Andrea Pozzo. No faltan guías y vídeos en las redes sociales que animan a los turistas a buscar la puerta de la Casa Professa de los jesuitas (ni siquiera es difícil: basta con salir de la iglesia del Gesù, la iglesia madre de la orden, y dar unos diez pasos a la izquierda), cruzar el umbral, pedir indicaciones al acomodador que hay tras el mostrador de la entrada, maravillarse de que la visita sea totalmente gratuita, subir las escaleras hasta el primer piso, encontrar el corredor de Andrea Pozzo y hundirse en la maravilla durante unos minutos. Y, digámoslo claramente, vivir una experiencia bajo las bóvedas pintadas por Pozzo sería un logro excelente en sí mismo: justo fuera de estas salas, Roma es recorrida cada día por miles de personas que, ante el Panteón, ante los monumentos de Bernini, ante las ruinas del imperio, no son atravesadas por el más microscópico movimiento de asombro. Y no hablamos sólo de los turistas, al contrario: quizá sean ellos los más propensos al asombro. En una extensión yerma, uno se contenta con encontrar aunque sea una minúscula fuente de agua.
Sin embargo, se percibe un choque, un desencuentro, casi un conflicto entre el esplendor del corredor de Andrea Pozzo y la recoleta sencillez de las cuatro modestas habitaciones donde San Ignacio de Loyola pasó la última parte de su vida, convertidas ahora en un pequeño museo que recoge un buen número de fetiches: un trozo de su sotana, sus zapatos, su casulla, su capa. También hay una edición de la vida de San Ignacio escrita por Pedro de Ribadeneira, que fue secretario del padre fundador y que en 1586, exactamente treinta años después de la muerte de Ignacio de Loyola, hizo imprimir en Venecia la biografía que primero había redactado en latín, luego traducido al castellano y finalmente hecho pasar del español al italiano por el propio editor, Giovanni Giolito de' Ferrari. Hay esto y poco más: las pequeñas habitaciones donde vivió San Ignacio son estrechas, desnudas, austeras. Paredes blancas, suelos de terracota, techos con vigas de madera. Se llega allí tras atravesar el corredor de Andrea Pozzo. Y uno parece haber sido catapultado a otro edificio, a otro tiempo, a otra dimensión. Uno parece presenciar una discusión, un debate sobre dos formas distintas de entender la fe. ¿Se pregunta uno si Andrea Pozzo estaba del lado de San Ignacio de Loyola? ¿El jesuita Pozzo, al honrar al fundador de la orden con el relato de su vida, rendía homenaje a la sencillez en la que había vivido San Ignacio? ¿Seguían aquellas pinturas el pensamiento de aquel soldado vasco, aquel Iñigo que había servido durante once años en el Ejército Real de España y había decidido entonces dedicar su vida al servicio de Cristo tras ser alcanzado por una bala de cañón en la batalla de Pamplona?








Cuando San Ignacio vivía en estas habitaciones, el corredor no existía. Había sido construido entre 1600 y 1605 por el Padre General de los jesuitas, Claudio Acquaviva, después de que la crecida del Tíber en 1598 hubiera devastado los cimientos de la casa que se había construido a bajo precio ("una casa destartalada que parecía casi una choza": así la había calificado el príncipe Fabrizio Massimi) cuando Pablo III concedió a los jesuitas la capilla de Santa Maria della Strada, que se levantaba donde hoy está la iglesia del Gesù: fue demolida para dejar sitio a la nueva y majestuosa iglesia madre de la orden. Junto a Santa Maria della Strada, los jesuitas construyeron el edificio que serviría de sede a la orden. La primera inundación fue suficiente para ponerlo en peligro. Para evitar que se perdiera, Acquaviva ordenó una renovación radical, diríamos hoy, pero decidió salvar las cuatro pequeñas habitaciones de San Ignacio. Una operación compleja: habría sido más sencillo derribarlo todo y reconstruir el edificio desde cero. Sin embargo, el proyecto tuvo éxito: una enorme placa en la fachada recuerda todavía la colocación de la primera piedra, que tuvo lugar en el año jubilar de 1600, bajo los auspicios del joven cardenal Odoardo Farnese, que financió toda la operación. Pocos años después, Girolamo Rainaldi, el arquitecto encargado de la obra, dejó a los jesuitas un edificio monumental, que había sabido incorporar los aposentos de San Ignacio trabajando en las bóvedas de soporte de los pisos inferiores y en las salas de conexión entre las nuevas estancias y lo que quedaba del antiguo palacio. El corredor era una de estas estancias: estaba destinado a ser un simple pasadizo, y ni siquiera se había imaginado como acceso a las pequeñas habitaciones.
Pozzo se había encontrado trabajando en los cuadros que Jacques Courtois, el borgoñón, había dejado inacabados al morir en 1676: llevaba quince años trabajando en ellos. La necesidad de decorar aquel corredor respondía, entretanto, a una necesidad práctica: la Casa Professa se había convertido desde hacía tiempo en un lugar de peregrinación. Los devotos de San Ignacio acudían aquí desde toda Europa, incluso antes de su canonización: ya a principios del siglo XVII, las habitaciones se habían transformado en cuatro pequeñas capillas lisas y sin adornos. Hoy, las cosas no han cambiado: uno puede cruzarse con algunos grupos de fieles que se reúnen frente a la entrada de la Casa Professa y luego, en el más obediente silencio, suben la escalera para experimentar la emoción de estar durante unos minutos en las estancias donde, unos quinientos años antes, el santo rezaba, meditaba, escribía, comía, dormía y miraba Roma desde su ventana. Courtois había empezado a trabajar en el pasillo antes de que se convirtiera en la entrada a las pequeñas habitaciones: había pintado los espacios bajo las ventanas con episodios de la vida de Ignacio de Loyola. En 1680, el Superior General Giovanni Paolo Oliva quiso renovar ese corredor, se entusiasmó tras ver la obra de Andrea Pozzo y le confió el que sería su primer encargo romano, un viático para la posterior realización de la suntuosa bóveda de la iglesia de San Ignacio. Se necesitaba un pintor de gran calibre, aunque el encargo pudiera parecer modesto: había que terminar un trabajo que ya había comenzado, y se necesitaba a alguien capaz de trabajar en un entorno tan difícil, estrecho e irregular. Oliva moriría poco antes de que Pozzo llegara a Roma, pero el proyecto tuvo continuidad con su sucesor, Charles de Noyelles, que retomó la idea de dedicar al santo un ciclo de frescos de celebración, y de hacer de aquella tripa "ya no [...] casi un Corredor", habría escrito el historiador Lyons Pascoli, autor de una serie de Vidas de Artistas Modernos, "sino [...] un hermoso y magnífico Pórtico de las mismas Capillas, que las haría, y más nobles, y más venerables... [...] uno de los más bellos Santuarios de Roma, digno de ser admirado y reverenciado por cualquier gran Personaje".
"Ingredere aediculas olim incolae nunc patrono S. Ignatio sacras": ésta era la inscripción que Andrea Pozzo pintó en la fachada de entrada al corredor, bajo el retrato de San Ignacio, en medio de las figuras completas de San Luis Gonzaga y San Estanislao Kostka, las jóvenes deidades jesuitas. "Entra en las sagradas estancias de San Ignacio, antes residente, ahora patrón". Y al otro lado de la puerta se produce un milagro totalmente terrenal, el milagro de un artista que ha doblegado las superficies del pasillo a las ilusiones de sus juegos de perspectiva. Ya no es un pasillo, sino una galería espectacular, como las que enriquecían los palacios de los nobles de la época. Una galería en la que no hay arquitectura real: sólo hay arquitectura pintada, creando arcos, vigas, cornisas, nichos, aberturas en el techo. Una galería que se mueve con el visitante, una galería que le sigue mientras camina, que se transforma bajo el efecto de una anamorfosis poderosa, sorprendente, mastodóntica, que desde el principio da la sensación de estar dentro de una sala mucho más larga de lo que es en realidad. En las paredes, tras la imagen de la Sagrada Familia, fluyen episodios de la vida del santo: el milagro del aceite de la lámpara en la cueva de Manresa, la liberación de los posesos, la mano angélica pintando su efigie, la aparición a los presos, la curación de la monja enferma, la extinción del incendio de una casa. Ribadeneira afirma que Ignacio nunca realizó ningún milagro en su vida, pero no importa: el fervor místico contaba más que la exacta adhesión a los hechos históricos. Para la mentalidad de los devotos de la época, era lo prodigioso, más que lo racional, lo que probaba la exactitud de un hecho, la excepcionalidad de una persona. Y luego, en el centro de la bóveda, San Ignacio es llevado en gloria por los ángeles. En el centro del suelo, en cambio, una rosa de mármol sugiere el punto exacto en el que situarse para apreciar el máximo grado de credibilidad de la ilusión: en ese punto, la falsa arquitectura imaginada por Andrea Pozzo aparece recta. Luego, si uno se desplaza, se da cuenta de que la bóveda es curva, si se va hacia atrás, las vigas se elevan hacia arriba y se convierten en arcos, y si se avanza hacia el final del pasillo, las cornisas se inclinan hacia abajo, las figuras tienden a deformarse, ya no se ven gráciles putti sosteniendo flores, sino angelitos obesos y desfigurados. Era la primera vez que Pozzo intentaba algo así: no se puede descartar que tuviera en mente una obra de Athanasius Kircher, publicada unos años antes, elArs magna lucis et umbrae, un tratado sobre el estudio de la luz en el que también se daba cabida a la perspectiva y se hablaba de cómo enderezar espacios utilizando únicamente cambios de perspectiva.







¿De qué lado estaba entonces Andrea Pozzo, de qué lado estaban los superiores generales que le pusieron a trabajar? ¿Cómo conciliar el esplendor de sus pinturas con las obras de un santo que había dedicado su vida a los últimos, a los huérfanos, a los enfermos? ¿Y por qué honrarle con una máquina de perspectiva que parece casi diabólica, con figuras que se convierten en monstruos imposibles de ver si el visitante se aleja demasiado de la rosa de mármol? Las razones teológicas del aparente choque entre la pobreza de las salas y la riqueza de los aparatos hay que buscarlas en la obra del propio Ignacio de Loyola, que consideraba la contemplación, para él una forma de oración, también como una dimensión que se ejerce viendo. La contemplación implica a los fieles con todos los sentidos. La visión de un lugar, de una historia, forma parte inseparable de la relación con la divinidad. Para San Ignacio, se participa de lo divino por medio de la experiencia sensorial: en sus Ejercicios Espirituales, el santo prescribe a "ver con la imaginación el lugar material donde se halla lo que quiero contemplar", como "el templo o un monte donde se halla Jesucristo". El arte es entonces una forma de mediación: el objeto que el artista representa no está físicamente presente, sino que vive en la imaginación del devoto, y éste ejercita su imaginación a través del arte. Roland Barthes creía que la imagen ignaciana no era una visión, sino una visión en el sentido estricto del término, una visión que debe considerarse "en una secuencia narrativa", y la implicación de los sentidos debe ayudar al devoto a construir una imagen a la que pueda volver continuamente con su mente. San Ignacio llamaba a esta imagen "composición". "Ver con la imaginación", escribió de nuevo en los Ejercicios Espirituales pensando en una contemplación sobre la Natividad, "el camino de Nazaret a Belén, considerando cuán largo y ancho es, y si discurre por llanuras o por valles o por alturas; asimismo ver la cueva de la natividad, observando si es grande o pequeña, baja o alta, y lo que contiene." Ver a las personas, lo que dicen, lo que hacen. Imaginar con la imaginación la escena del nacimiento. Y luego rezar.
El arte es una forma de composición, la obra de arte es el medio que permite al devoto entrar más fácilmente en una narración, observar a los protagonistas de la escena como hubiera querido san Ignacio, "contemplándolos como son".Ignacio, "contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si yo estuviera allí presente, con todo el respeto y reverencia posibles" y luego "reflexionando sobre mí mismo para sacar algún fruto". La obra de arte es la herramienta para estar aún más presente en la contemplación, obliga a la mente a concentrarse, ofrece al devoto los elementos para acceder a la narración del misterio, favorece la implicación de los sentidos.
Para los jesuitas, la obra de arte era un teatro de representación religiosa. Y para Andrea Pozzo, este teatro sagrado adoptaba la forma de un juego de perspectiva: la perspectiva, escribiría más tarde, en 1693, en Perspectiva pictorum et architectorum, es "una mera ficción de la verdad", que no obliga "al pintor a hacerla parecer verdadera desde todas las partes, sino desde una parte determinada". Fuera de esa parte determinada, sólo hay engaño. Pozzo, jesuita él mismo, quizás había tenido bien presente la enseñanza ignaciana sobre el discernimiento. Es decir, la capacidad, habría dicho el jesuita Bergoglio, de reconocer los signos con los que Dios se manifiesta en las situaciones de la vida. Era un elemento indispensable de la formación de todo jesuita: el singular punto de vista de Pozzo, observó la estudiosa Lydia Salviucci Insolera, podría considerarse entonces una metáfora del discernimiento que ayuda a los cristianos a distinguir lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo efímero, lo real de la ilusión. Andrea Pozzo, con su juego de perspectivas, respondía a una necesidad teológica. La rosa de mármol se abre a la visión de Dios, coloca al cristiano en posición de captar la verdad, aleja el engaño, la falsedad y el mal. El pasillo se convierte así en una metáfora del viaje del cristiano que avanza entre las apariencias y llega finalmente a la visión de la verdad. Fuera de la visión de Dios, sólo hay ilusiones. Esas ilusiones que, una vez comprendido el truco, atraen tanto nuestra atención. Esas ilusiones que mueven hoy nuestro asombro. Puede que Andrea Pozzo no haya tenido en cuenta lo fascinantes que son, las ilusiones.