En Nápoles, en el complejo de Santa Maria La Nova, un misterio de cinco siglos de antigüedad ha atraído la atención de los estudiosos (y también de los medios de comunicación): el posible enterramiento de Vlad III de Valaquia, el príncipe que la leyenda convirtió en Drácula. La investigación está dirigida por Giuseppe Reale, director del complejo y consultor, que lleva más de diez años coordinando a un grupo de investigadores entre la arqueología, la filología y la filosofía de la memoria. El estudio partió de una losa sepulcral del siglo XVI con un dragón, que sugería vínculos con la familia Ferillo y María Balsa, posiblemente hija o nieta del voivoda Valaquia. En 2014 se descubrió el Códice La Nova, una inscripción interpretada como un posible elogio a “Vlad el Piadoso”. Santa Maria La Nova se convierte así también en un lugar de estudio y reflexión sobre el misterio de la historia. Aquí, la entrevista con el director ofrece la oportunidad de explorar los estudios e investigaciones llevados a cabo en el complejo.
NC. Director, ante una losa que ha guardado su secreto durante cinco siglos, ¿qué significa hoy declarar que el lugar de enterramiento de Vlad III, el príncipe que el mito convirtió más tarde en Drácula, podría estar en Nápoles?
GR. La losa del monumento funerario de Matteo Ferillo no indica el lugar de su enterramiento. Es, más bien, un elemento simbólico. Precisamente en 2014, la imagen del gran dragón esculpida en este monumento de mármol, situado en el claustro de San Giacomo, dio lugar a una investigación que estimuló nuevas reflexiones e investigaciones. En cualquier caso, tenemos algunas certezas, adquiridas a lo largo de varios años. La tumba de Ferillo, como otras similares, no se encontraba originalmente en el claustro, sino en el interior de la iglesia. De hecho, un documento consultado recientemente confirma que la capilla de Ferillo estaba situada a un lado del altar mayor, donde presumiblemente permaneció hasta 1588. Es necesario, por tanto, distinguir la dimensión simbólica e imaginativa del relato (que sigue ejerciendo una gran fascinación), de las evidencias históricas que poco a poco vamos consolidando. Los enterramientos en Santa María La Nova, como en muchas otras iglesias hasta principios del siglo XIX, se localizaban en su mayoría en cámaras funerarias subterráneas. Las capillas gentilicias, los mausoleos y los monumentos funerarios representaban un relato figurativo para los fieles, mientras que los cuerpos se enterraban bajo el pavimento, según diversas técnicas de inhumación. Este es también el caso de Santa Maria La Nova, donde esta práctica está documentada. Además, el monumento de Matteo Ferillo ha permitido trazar importantes vínculos entre la iglesia de Santa Maria La Nova y la cripta de Giacomo Alfonso Ferillo y su esposa Maria Balscia, situada en la catedral de Acerenza. A partir de aquí, fue posible desarrollar conexiones más amplias entre Nápoles, Acerenza y los territorios de Valaquia, incluso mediante el estudio de otros sepulcros. Entre ellos, uno de los más discutidos es el de Constantino Castriota Skanderbeg, ahora también situado en el claustro de San Giacomo, pero colocado originalmente en la zona baja del coro. Los monumentos, por tanto, evocan presencias e historias que la investigación histórica sigue interrogando. Sobre este vínculo de símbolos, documentos e hipótesis se ha desarrollado un decenio de estudio destinado a reconstruir caminos y relaciones aún envueltos en el misterio.

¿Cuándo y cómo surgió la idea de investigar científicamente los enterramientos y fragmentos que usted analizó?
Partiendo de las conexiones geográficas entre el Reino de Nápoles, la Orden del Dragón y la Península Balcánica, nos planteamos una serie de preguntas. Preguntas que se combinaron con el análisis de un rico simbolismo, propio de monumentos que pertenecen a una larga tradición histórico-artística. Un simbolismo que, para quienes viven en contextos culturales diferentes, requiere una compleja y fascinante labor de descodificación. Durante las primeras inspecciones, que comenzaron en 2014, observé algunos elementos que merecían atención. Recuerdo que me llamó la atención una inscripción colocada en una capilla adyacente al monumento de Matteo Ferillo. Yo ya sabía que el sepulcro, por sugestivo que fuera, no estaba allí: una inscripción en el propio monumento indicaba que originalmente se había colocado en el santuario dedicado a la Virgen de la Asunción. Comencé así a investigar posibles ubicaciones y, en el curso de esta investigación, me topé con otra inscripción en la capilla de Turbolo, una capilla aristocrática situada casi detrás de la actual ubicación del monumento de Ferillo. Consultando la Guía de Santa Maria La Nova escrita en 1927 por el padre Gaetano Rocco, franciscano, descubrí que describía esa inscripción como una “lápida de mármol” que traducía al griego una bula papal latina de Gregorio XIII. La afirmación me hizo reflexionar. En primer lugar, la inscripción no era en absoluto de mármol, sino pintada; en segundo lugar, no se trataba de un texto griego propiamente dicho, sino de una secuencia de signos discontinuos, que no podían atribuirse a una sola gramática o sintaxis. Por eso me pregunté por qué el padre Gaetano lo había descrito así y por qué los estudios posteriores se habían limitado a repetir su interpretación sin verificarla directamente. Una simple comparación visual con la bula papal de Gregorio XIII de 1576 mostró claramente la incoherencia: el texto latino de la bula era mucho más grande que las líneas de la inscripción de la capilla. Esa observación me hizo darme cuenta de que se ocultaba algo más complejo. Así nació la idea de lo que más tarde llamamos el “códice La Nova”. Un aspecto curioso es que la inscripción sobrevivió a las numerosas transformaciones de la gran capilla dedicada a Santiago de las Marcas, en cuyo interior se encuentra la capilla del Turbolo. En efecto, a finales del siglo XV, el virrey español transformó una iglesia preexistente en un gran espacio de culto y sepultura dedicado a Santiago, fallecido en 1476. A pesar de los cambios posteriores, la inscripción permaneció visible, aunque parcialmente desfigurada y, como se vio en la restauración de 2018, camuflada en el marco como si fuera una losa de mármol. Tras la restauración, invité al ingeniero Falcucci a examinarla y, aunque no era miembro de nuestro grupo de estudio, en un principio planteó la hipótesis de que se trataba de una inscripción de finales del siglo XIX. Sin embargo, los análisis posteriores llevaron a conclusiones diferentes. No había diferencia de argamasa entre la parte inscrita, el marco y los frescos circundantes, que pueden datarse a principios del siglo XVI, lo que sugiere una construcción coetánea. Además, el examen de los pigmentos tomados del marco y de las letras mostró que el color de éstas era de dos a tres veces más grueso, señal de una datación anterior a la inicialmente prevista para el siglo XIX. Así pues, fue posible retrotraer la inscripción, situándola no en el siglo XIX, sino más cerca de 1575, año de la tumba de la familia Turbolo. Esto permitió excluir cualquier relación con la bula papal de 1576 y reconocer el códice La Nova como un documento autónomo y más antiguo. En algunos lugares del texto aparecía claramente el nombre de “Vlad”, lo que hizo aún más interesante la investigación. Entonces invité a expertos lingüistas de Europa del Este a ver la inscripción. Cada uno de ellos fue capaz de reconocer fragmentos, pero ninguno pudo dar una lectura completa. El potencial narrativo y simbólico de la figura de Drácula tiende a ocultar la complejidad histórica de Vlad III, el personaje real. Nuestro objetivo era precisamente separar la leyenda del hecho histórico, liberando a Vlad III de la sombra literaria de Drácula. En los años siguientes, gracias a un equipo de eruditos rumanos, la investigación dio un gran salto adelante. Su contribución, arraigada en su conocimiento de la cultura y el simbolismo nacionales, nos permitió transformar nuestras preguntas en hipótesis históricas más sólidas, reforzando las conexiones entre Nápoles, Valaquia y la Orden del Dragón.
El panegírico menciona a un gobernante, Vlad el Piadoso, que fue “asesinado dos veces” y “honrado como mártir”. ¿Puede dar más detalles al respecto? ¿Cómo refuerza el concepto mencionado la identificación con Vlad III en comparación con otras posibles figuras de la época?
A lo largo de diez años, numerosos estudiosos se han centrado en el intento de descifrar la inscripción. Todo comenzó con una convocatoria internacional en 2014: un debate abierto del que surgió un hecho curioso, a saber, que nadie podía reconocer en ese texto los rasgos de una lengua conocida. No pertenecía a ninguna lengua clásica ni a las “arqueológicas” que transmiten la memoria de las civilizaciones antiguas. El trabajo, por tanto, procedió por exclusión más que por afirmación. En esa fase también participaron jóvenes investigadores que experimentaban con técnicas informáticas de descodificación. En realidad, la idea no era nueva: en esos mismos años, un investigador italiano había utilizado en Estados Unidos sistemas similares para descifrar un antiguo texto aragonés. Por tanto, íbamos en la misma dirección, buscando un método que pudiera desvelar el significado oculto de aquel código. Se produjo un punto de inflexión con la colaboración de Mircea Cosma, responsable de la Sociedad Histórica de Ploiești (Rumanía). Mircea trabajaba junto a Christian Tufan, experto en griego bizantino, y ya en los primeros intercambios Cosma había anticipado algunas hipótesis de lectura, aunque todavía fragmentarias. El verdadero punto de inflexión se produjo el 28 de junio de 2025, durante un encuentro en Snagov, uno de los lugares tradicionalmente asociados a la figura de Vlad III. En aquella ocasión, Tufan presentó públicamente una propuesta de interpretación completa de la inscripción, acompañada de una transliteración al griego y una traducción al rumano, que yo traduje posteriormente al italiano. Firmó y asumió la responsabilidad científica de la lectura, que publicamos en el volumen Vlad, ¿dónde estás? Pistas del Códice La Nova de Nápoles, publicado por La Valle del Tempo. El libro recoge las aportaciones de todos los participantes en el proyecto y documenta la larga investigación que culminó en esta propuesta interpretativa. Según Christian Tufan, la inscripción está construida sobre tres niveles lingüísticos superpuestos. El nivel de significado pleno, el inferior, está en griego bizantino y arroja un texto de sorprendente coherencia: es un panegírico que termina con una invocación. Contiene referencias explícitas a Vlad, definido como “príncipe de Valaquia”, pero no identificado como Vlad Țepeș, el Empalador, sino como Vlad el Piadoso, “el que murió dos veces”. La fórmula tiene así un peso particular: por una parte, evoca la veneración reservada a un mártir y, por otra, alude a una doble muerte, lo que sugiere que las fechas tradicionales, diciembre de 1476 o enero de 1477, deben ser sustituidas. Es bien sabido que nunca se han encontrado los restos de Vlad III. En las dos tumbas rumanas de Snagov y Comana, ambas atribuidas a Vlad III, no se han encontrado restos humanos del voivoda. Como recuerda la historiadora Carmen Bejanaru en el libro, la tumba de Snagov se abrió en 1933 y sólo contenía huesos de caballo; el mismo resultado se encontró en Comana, monasterio fundado por él. En la actualidad, nuestro equipo de investigación está realizando nuevas pesquisas, incluida una misión a Estambul, donde esperamos consultar documentos relativos a las campañas militares otomanas. Ningún archivo atestigua hasta ahora la existencia de la supuesta cabellera de Vlad, que según la tradición fue entregada al sultán como trofeo de guerra. Para reforzar la hipótesis de su supervivencia más allá de 1477, Mircea Cosma encontró una carta, publicada en los Anales Rumanos, en la que un ciudadano de Krems, cerca de Viena, dice haber visto a Vlad en 1477, todavía al frente de un ejército. La inscripción de Santa Maria La Nova también da una fecha precisa de la muerte: el 20 de noviembre de 1480. Se trata de una fecha importante, porque coincide con el periodo del asedio de Otranto, que comenzó el 14 de agosto de ese mismo año y terminó con la masacre de los 800 mártires que se negaron a abjurar de la fe cristiana. El 16 de septiembre de 1480, el papa Sixto IV y el rey de Nápoles convocaron una liga militar para repeler la invasión turca. Creo que existen conexiones directas entre la campaña de Otranto y la presencia de Vlad III en el reino de Nápoles. Este fue el punto de partida, en 2014, de nuestro estudio sobre la relación entre Giacomo Alfonso Ferillo, hijo de Matteo, y su novia Maria Balscia, enterrados en Acerenza, donde la cripta está decorada con motivos de dragones. Esos mismos dragones, símbolos de la Orden del Dragón, representan el hilo que une a Vlad, la familia Ferillo y la iglesia de Santa María La Nova. La inscripción, interpretada hoy a la luz de estos vínculos, sugiere que Vlad murió en el reino de Nápoles, en un contexto de batalla, “muerto dos veces por sus enemigos”, como reza el texto. Otros dos indicios artísticos refuerzan la hipótesis de un enterramiento en Santa Maria La Nova. La primera se refiere a la presencia, a los pies del altar, de Juana III de Trastámara, teniente militar comprometida al lado de su marido y más tarde de su hijastro, enterrado allí en 1518. La segunda pista es simbólica: en la misma iglesia, de hecho, descansa Hamida, hijo del último soberano de Túnez, hecho prisionero y convertido más tarde al cristianismo bajo la guía espiritual de Juan de Austria, comandante de la Liga Santa que derrotó a los turcos en Lepanto en 1571. El gran techo de madera de la nave, con sus cuarenta y siete lienzos de finales del siglo XVI dedicados a la Virgen de la Asunción, fue precisamente financiado por esta familia de conversos islámicos. Es revelador que el ciclo pictórico rinda homenaje al papel de la mujer en la historia de la salvación y, al mismo tiempo, a la victoria cristiana sobre el Islam, simbolizada por una media luna invertida en el escudo de Juan de Austria. Como si Santa María La Nova hubiera asumido, a lo largo de los siglos, la función de panteón de la cristiandad militante, custodio de las memorias de soberanos, comandantes y dinastías unidos por un hilo común: la lucha contra la expansión otomana. En esta perspectiva, la presencia de Vlad III, caballero de la Orden del Dragón y príncipe comprometido con la defensa de la Europa cristiana, cobra todo su sentido. La iglesia napolitana se presenta así como la última pieza de una narración que une Otranto y Lepanto, 1480 y 1571, en una larga historia de fe, guerra y memoria.
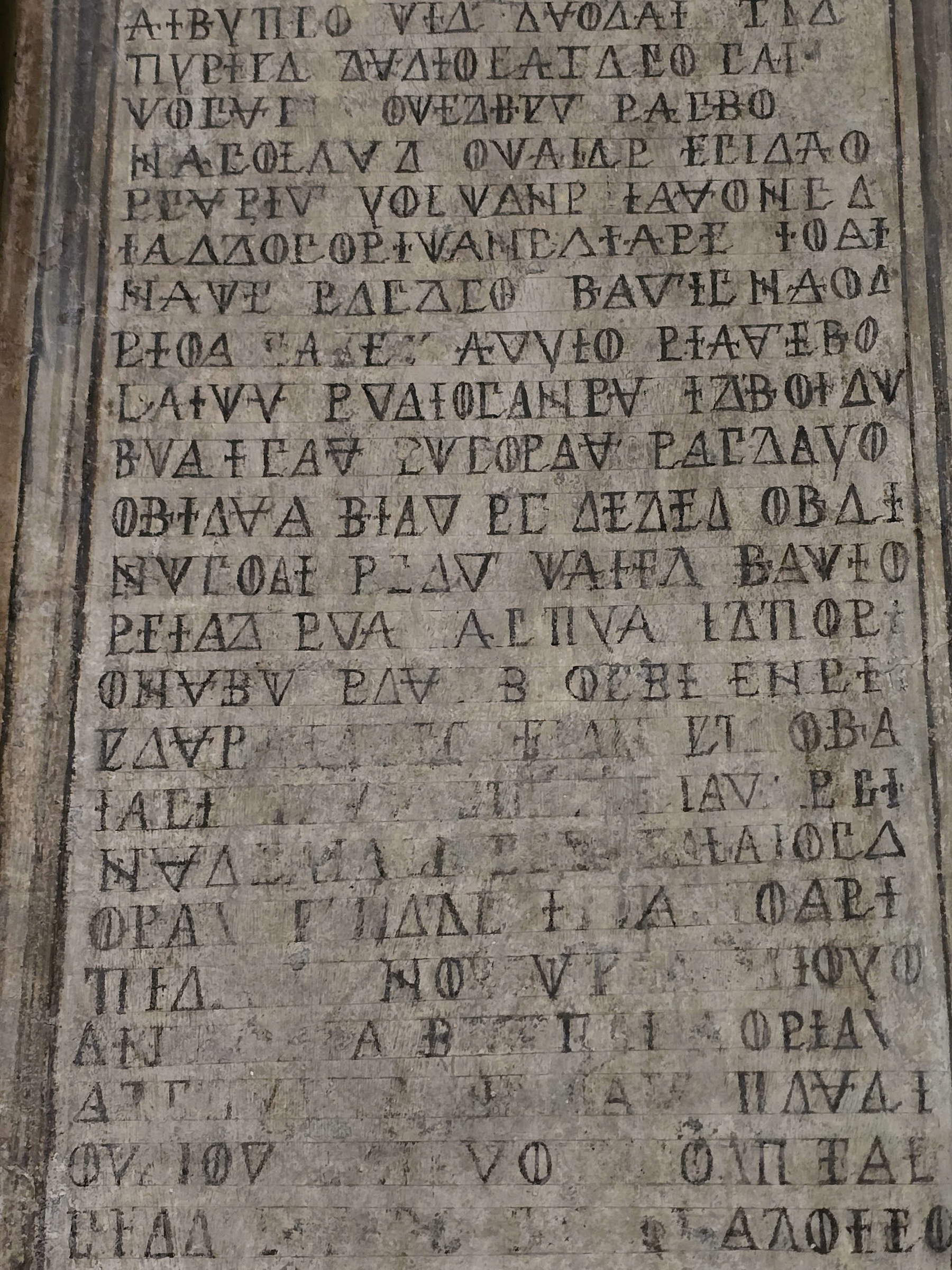

Un elemento que me parece interesante es la datación entre 1480 y 1490, vinculada a la figura de Maria Balsa, que se cree que era hija o sobrina de Vlad. ¿Qué importancia tuvo la presencia femenina en Nápoles en la reconstrucción del cuadro histórico?
Maria Balsa se configura como una figura que se mueve en dos niveles temporales. El primero se refiere a su vinculación con Giacomo Alfonso Ferillo, tal y como evidencia la cripta de Acerenza. En esta dimensión, el arte adquiere una función cognitiva y aquí la estética se convierte en un medio de comprensión. La cripta, con su simbolismo de estilo draculiano, plantea preguntas precisas: ¿era María una noble albanesa según algunos bálicos, o procedía de un principado que hoy identificaríamos como rumano? En definitiva, María Balsa actuó como puente entre la península balcánica, marcada por la persecución, y el sur de Italia, en particular Acerenza y Nápoles, adonde llegó por matrimonio con Giacomo Alfonso Ferillo. Sus dos hijas, Beatrice e Isabella, encajan como piezas adicionales en esta reconstrucción histórica, haciéndola aún más importante. Posteriormente, la investigación ha intentado aclarar su papel a través de una crónica del siglo XVI, aunque existen varias interpretaciones alternativas. Según una interpretación, María fue llevada a Nápoles por Constantino Castriota Skanderbeg, futuro obispo de Isernia, que también está enterrado en Santa María la Nova. El monumento funerario que le dedicó Andronica Comneno lleva una enigmática inscripción: “María”, sin ninguna referencia a Santa María. Las pruebas, por tanto, plantean enigmas. ¿Cómo una huérfana que había llegado a Nápoles bajo la tutela de Skanderbeg pudo ser aceptada en la corte de los Ferillo y luego casada con Jaime Alfonso Ferillo? La hipótesis inicial consideraba la posibilidad de que María hubiera traído consigo los restos de su padre, pero hoy la interpretación de la inscripción permite comprender estos movimientos de forma independiente, considerando las migraciones independientemente de los lugares de contacto. Si bien el vínculo con Santa María la Nova, donde se encuentran las tumbas de los Ferillo y de Constantino Castriota Skanderbeg, es evidente, surgen afinidades históricas que dibujan un cuadro interesante y complejo. Las investigaciones actuales se centran en los orígenes nobiliarios de María Balsa: colegas historiadores rumanos están adquiriendo documentos que profundizan tanto en la cripta de Acerenza como en los territorios de la actual Rumanía, tratando de esclarecer con precisión los orígenes de María Balsa.
¿Qué significa para Nápoles poder exhibir un documento epigráfico sobre Vlad el Empalador tan explícito como relevante?
Nápoles sigue siendo una capital incluso hoy en día. Es una capital de cruces y encrucijadas, una encrucijada donde diferentes realidades se encuentran y entrecruzan. El mero hecho de que un código pudiera sobrevivir a sí mismo, en una época en la que las grandes basílicas y catedrales se derribaban para hacer otras nuevas, demuestra la singularidad de la ciudad. En aquella época no existía una ciencia de la conservación como la que hemos desarrollado en tiempos más recientes. Un ejemplo relevante es la inscripción griega conservada en Nápoles: aunque codificada, sigue siendo un signo nativamente griego, testimonio de la capacidad de la ciudad para mantener unidos mundos y culturas diferentes, hibridándolos en lugar de suprimirlos. La propia gramática de Nápoles, tan estratificada como su historia, muestra esta aptitud: unir en lugar de excluir, conectar en lugar de colonizar. La ciudad también ha funcionado como refugio. La presencia de musulmanes alojados en el barrio judío y de nobles que huyen confirma esta capacidad integradora. Nápoles muestra, en sus contradicciones y estratificaciones, no sólo las huellas de una larga y compleja historia, como en muchas capitales, sino también una vocación de encuentro y convivencia. Santa Maria L’Aquila es un ejemplo concreto de ello: conserva obras del Renacimiento napolitano junto a obras maestras del Barroco, encarnando a la perfección la estratificación cultural e histórica de la ciudad.
Santa Maria La Nova es un lugar que conserva obras del Renacimiento napolitano y del Barroco. ¿Qué impacto turístico imagina que tendrá la nueva interpretación de la losa, y que ya ha tenido durante estos meses de verano?
Cuando se abordan cuestiones como ésta, es fundamental distinguir el enfoque cultural de la oferta turística. El debate sobre el turismo tiene significados específicos, y no creo que el Louvre deba disculparse por el hecho de que los visitantes vayan a ver la Mona Lisa. Es cierto que las obras conocidas pueden eclipsar a otras creaciones, pero esto ocurre habitualmente. La principal diferencia radica en el tiempo y el enfoque. El turismo suele medirse en cantidad, en visitas cortas y apresuradas, mientras que la cultura requiere atención, contemplación y sedimentación. Paseando por un gran museo, uno puede recordar poco de lo que ha visto: la capacidad de detenerse y profundizar es lo que distingue la experiencia cultural de la turística. Al mismo tiempo, los temas tienen un gran potencial comunicativo. Tomemos el ejemplo de Vlad III de Valaquia: muchos visitantes de Santa María la Nova llegan interesados por el mito de Drácula. Analizar la fascinación inmortal de la figura significa cuestionar la transposición del mal: como símbolo, Drácula combina crueldad y fascinación, y su fortuna narrativa, desde las novelas góticas hasta Crepúsculo, muestra cómo el mal puede representarse de forma secularizada, permitiéndonos explorar los instintos más oscuros que llevamos dentro. El interés histórico por Vlad III tiene así una explicación, pero su impacto comunicativo va más allá. Aunque los visitantes llegan atraídos por el mito, a menudo salen con una comprensión más amplia, adentrándose en el arte de finales del siglo XVI y en la evolución pictórica del siglo XVII en Nápoles. Santa Maria la Nova es un ejemplo de ello: incorporando la Torre Mastria y las antiguas murallas occidentales de la ciudad, alberga historias y obras que van desde el Renacimiento hasta el Barroco napolitano. La historia de Michelangelo Merisi también encaja en este marco. Durante su estancia en Nápoles, se alojó en la posada de Cerriglio, a los pies de la torre defensiva, y sufrió un atentado que casi acaba con su vida. En el contexto del techo de Santa Maria la Nova, terminado en 1609, y de su relación con Battistello Caracciolo, Caravaggio se encontró con una ciudad en la que la innovación realista se casaba con visiones de la fragilidad y la crueldad humanas, esbozando la revolución pictórica que Nápoles contribuyó a desarrollar. Por eso es importante mantener unidas, sin confundirlas, la experiencia turística y la exploración cultural. El turismo viaja, distribuye interés, pero la atención cultural se detiene, observa y comprende.
Tras el descubrimiento de las inscripciones, ¿se han iniciado ya intercambios culturales y colaboraciones con organizaciones, museos o fundaciones de Rumanía, o hay planes para reforzar el vínculo histórico entre Nápoles y la patria de Vlad III?
Con Rumanía existen intercambios de gran amistad y colaboración cultural. No había profundizado en los lazos hasta que recibí una invitación de Mircea Cosma para celebrar una conferencia en Rumanía. Me siento muy tranquilo al respecto, porque las hipótesis reconstructivas que planteo se basan en particular en los estudios de dos historiadores rumanos, entre ellos Cristian Tufan. El hecho de que los eruditos locales apoyen estas tesis con seriedad y rigor es muy importante: para nosotros, Vlad III es una figura histórica por redescubrir entre las muchas que caracterizan a la Italia de las mil caras, mientras que para Rumanía representa una figura nacional de primer orden. Por eso les estoy profundamente agradecido y admirado por su honestidad intelectual. El camino de investigación que han emprendido suscita debate incluso dentro de su propio territorio y ha recibido una amplia cobertura en los medios de comunicación y en la televisión rumana. Para ellos, Vlad III forma parte del redescubrimiento de las raíces históricas y culturales que muchos países de Europa del Este, liberados de la experiencia del socialismo real tras la caída del Muro de Berlín, persiguen como elemento central de su identidad nacional. Que Rumanía considere y ponga en la agenda investigaciones históricas de este tipo representa una gran capacidad para reescribir y reinterpretar su propia historia con rigor y conciencia.


En su opinión, ¿cómo se puede comunicar al gran público la diferencia entre la realidad artística documentada y la leyenda gótica de Drácula sin trivializar el descubrimiento?
No es una pregunta sencilla. Este verano, a finales de junio, todavía estaba en Snagov y Comana cuando pedí a mis colegas que se comprometieran en la publicación del trabajo. El objetivo era aportar herramientas de profundización, crear una plataforma de referencia y responsabilizarnos de nuestras tesis. El trabajo se enlazó con otras contribuciones, como el texto de Susi Bladi y un documental emitido en La7 (también disponible en modo rebobinado). En estas producciones, Bladi nos acompañó en nuestra búsqueda de la tumba de Vlad, integrando en las últimas ediciones capítulos que retoman y profundizan nuestras hipótesis. En resumen, hemos producido dos instrumentos impresos y un vídeo, que presentan una profundización histórico-científica, una mediación divulgativa y una perspectiva documental accesible también a los no especialistas. Una vez al mes organizamos visitas guiadas gratuitas a Santa Maria la Nova, durante las cuales respondo a las preguntas de los visitantes, desde las más comunes hasta las más elocuentes. Colaboro con asociaciones de guías turísticos para realizar visitas en profundidad, y a menudo me detengo a hablar con expertos o con quienes simplemente sienten curiosidad, dando detalles que van más allá de la simple visita. Somos conscientes del potencial de difusión de nuestro enfoque. Estudiar y comunicar nos permite comprender mejor cómo proseguir la investigación histórica y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas de comprensión al público. Como ejemplo, un vídeo realizado esta semana por un conocido tiktoker napolitano alcanzó casi 600.000 visitas en pocas horas, lo que demuestra un enorme potencial de difusión. Este tipo de trabajo es una labor educativa delicada pero fundamental. A través de él se puede construir un verdadero descubrimiento de la historia napolitana, combinando rigor histórico y atractivo comunicativo. Lo veo como una oportunidad de hacer escuela, combinando investigación y mediación cultural.

El autor de este artículo: Noemi Capoccia
Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.