El Museo Galileo de Florencia, fundado el 7 de mayo de 1925 como Instituto de Historia de la Ciencia, cumple este año 100 años, y con motivo de su centenario están previstas varias iniciativas. Aprovechamos la ocasión para hablar con su director, Roberto Ferrari (Taormina, 1981), que dirigirá el instituto como director ejecutivo a partir de 2021. ¿Para qué sirve hoy un museo? ¿Cómo puede ser un punto de referencia en el debate? ¿Cómo puede ayudar a los jóvenes? ¿Por qué es importante que los museos inviertan en investigación? Hablamos de estas cuestiones con el director en esta entrevista de Federico Giannini. Con algunos ejemplos del funcionamiento del Museo Galileo.

FG. Este año celebramos el centenario del Museo Galileo, y entre los objetivos que se ha marcado el instituto hay uno que me parece muy interesante y muy ambicioso: realzar la posición de Florencia en la historia de la ciencia. También significa trabajar en la percepción pública. ¿Cómo piensan trabajar para lograr este objetivo, esta reubicación de Florencia en la historia de la ciencia?
RF. Se trata de un empeño que comenzó en 1922, cuando Andrea Corsini ya cultivaba la idea de dar valor a la historia de la ciencia a través de instrumentos que habían dejado de ser útiles, pero que podían seguir inspirando, en su opinión, el trabajo de historiadores y científicos, formando también un puente entre ambas formas de conocimiento. Hoy en día, estamos comprometidos con esta misión de varias maneras. Una de ellas es hacer que la gente se dé cuenta de lo mucho que incluso la cultura artística florentina, que obviamente es mucho más conocida que la cultura científica de la ciudad, debe a las ideas, personajes e invenciones de la historia de la ciencia. Es impensable apreciar la cúpula de Brunelleschi sin cuestionar el aparato de conocimiento técnico-científico que había detrás, como es impensable apreciar y comprender la obra de Galileo sin reconocer que en Galileo conviven la figura de un científico y la de un hombre de letras (como diría Calvino en un célebre artículo de 1967), además de la de un hábil dibujante: como escribió Primo Levi en ese hermoso poema que le dedicó, Galileo era “un hombre culto pero de manos sagaces”. De hecho, me parece muy fascinante el reto que supone intentar volver a conectar esos vínculos que se han roto en la especialización disciplinar que, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, constituyó la línea de tendencia general. Por tanto, nuestro trabajo consiste, por un lado, en reunir y volver a conectar esas diferentes trayectorias y mostrar cómo obras que a menudo se atribuyen a uno u otro bando son en realidad fruto de un trabajo que ha reunido diferentes formas de conocimiento y, por otro lado, también en dar a conocer la contribución que la ciudad, y luego la Toscana y todo el país, han aportado a la historia de la ciencia, al margen de las cuestiones de identidad nacional, por supuesto: se trata de una contribución muy importante que, sin duda, fue universalmente reconocida hasta la época galileana. Uno de los aspectos más fascinantes que siempre tratamos de destacar, aunque para ello se requieran también otras competencias, es hasta qué punto la cultura científica ha inspirado también el buen gobierno, es decir, lo estrecha que fue la cercanía entre el mundo científico y el mundo político. Llevamos años hablando de política basada en la evidencia, es decir, de políticas basadas en el conocimiento y la evidencia. Esto no está exento de riesgos cuando se cree que la ciencia proporciona todas las respuestas que se necesitan. No es así, y la historia de la ciencia también ayuda a ver con buenos ojos las propias aportaciones científicas, que se basan en la falibilidad y en el hecho de que, obviamente, cualquier científico también debe reconocer los límites de sus propias hipótesis, como en cierto modo nos enseñó a hacer Galileo.
Para abordar este tipo de trabajo, que requiere, diría yo, un enfoque multidisciplinar y, por tanto, reúne diversas competencias, no sólo se puede trabajar en el plano físico, sino que también hay que digitalizarse. ¿Cómo debe trabajar entonces, en su opinión, un museo en el ámbito digital?
La toma de conciencia del potencial de las herramientas informáticas al servicio del museo comenzó con la dirección de Paolo Galluzzi, que decidió crear un laboratorio multimedia a mediados de los años ochenta. El laboratorio tenía la ambición, con los medios de la época, de trabajar en los dos frentes principales de la digitalización, que siguen siendo una misión constante para nosotros hoy en día. El primero es el estudio de las fuentes: el desarrollo de vitrinas, la primera de las cuales fue la Galileoteca, va en esta dirección, es decir, entornos construidos para la investigación, donde es posible localizar todos los materiales útiles, y que también se dirigen, sin embargo, a un público no experto. Las ediciones digitales de textos y mapas antiguos, como el planisferio de Martin Waldseemüller, también se han desarrollado en esta línea. Se trata, pues, de hacer que los objetos sean accesibles, comprensibles y apreciables incluso en el entorno digital, y sobre todo de utilizar lo digital no para efectos especiales, sino para mejorar las vías de investigación y conocimiento. El segundo frente es el que concierne a los instrumentos: toda la instrumentación científica es objeto desde los años 80 de análisis continuos destinados a comprender cómo las nuevas formas de visualización podrían ayudar a este frente de actividad, que podemos denominar filología de las máquinas y que, evidentemente, tiene la ambición de estudiar continuamente los instrumentos científicos con el fin de explorar sus funciones, su contexto cultural y sus relaciones de manera cada vez más precisa esta cadena ideal que une las invenciones de los instrumentos científicos, que es todo menos lineal. En este caso, digital significa, por ejemplo, modelado en 3D y recreación de entornos digitales en los que colocar objetos digitales: un caso muy reciente ha sido la creación de un gemelo digital (aunque sea un término equivocado) de la Sala della Guardaroba del Palazzo Vecchio. En el marco de un proyecto con el Ayuntamiento de Florencia y Amigos de Florencia, también hemos creado, con nuestro laboratorio multimedia, una reproducción digital del globo terráqueo de Ignazio Danti, que puede así explorarse sin someter obviamente al original a tensiones (y tiene también ha sido posible en esta reconstrucción poner de relieve aquellos elementos de diseño de Vasari que ya no pueden verse, como los efectos escenotécnicos de los globos que salen del techo o, como se imaginaba, la salida de los armarios del reloj de los planetas). La idea, sin embargo, es crear instrumentos que también sean fáciles de usar.
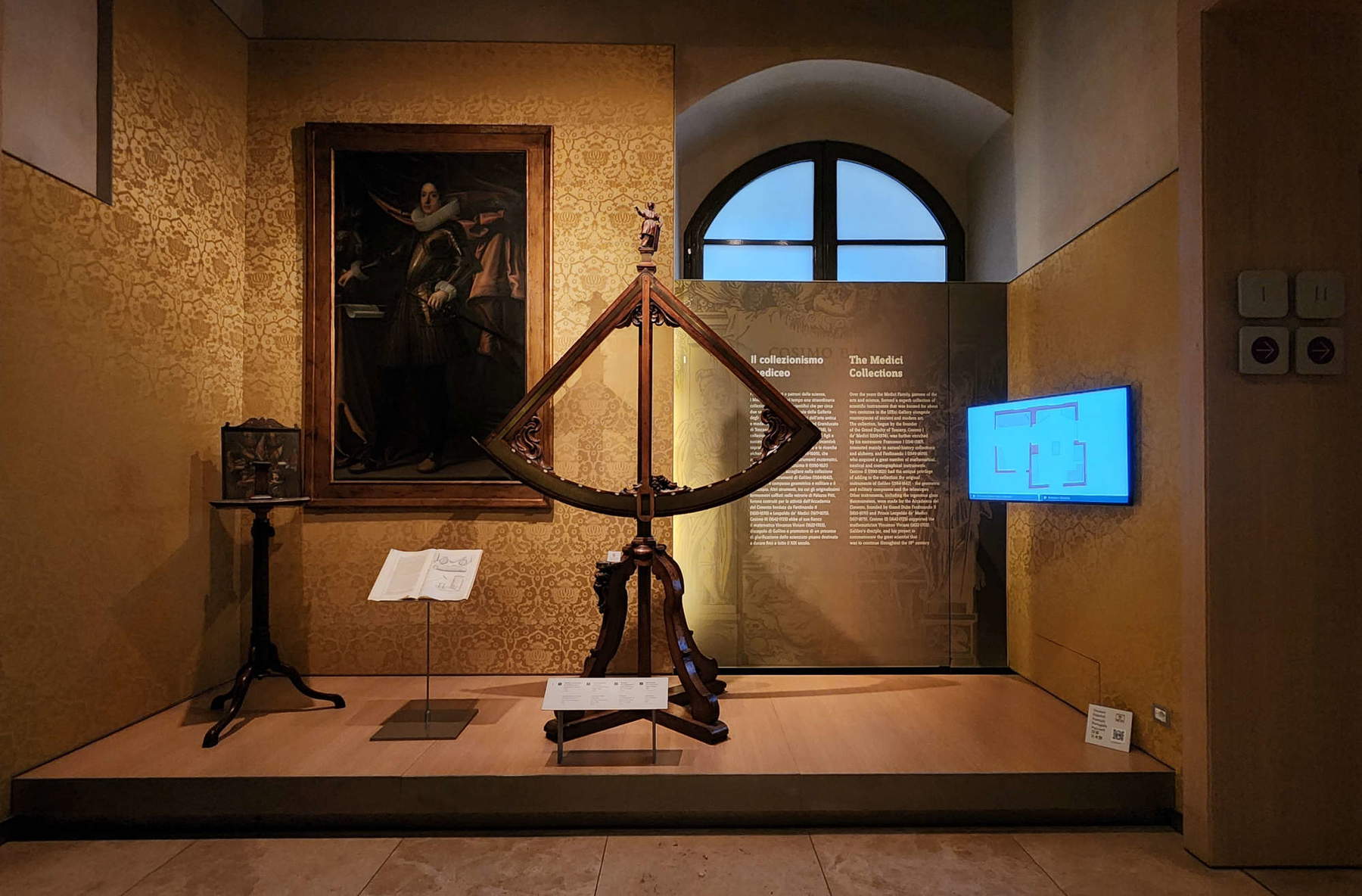



Hablemos, pues, de investigación, un ámbito en el que el Museo Galileo participa con diversas actividades, la más reciente de las cuales es un proyecto de realidad virtual, disponible diariamente para el público en las salas del museo a través de visores que todo el mundo puede llevar, realizado con una spin-off de la Normale di Pisa. Más allá de esto, sin embargo, me interesaría saber cómo aborda el museo la investigación, qué relaciones mantiene con las universidades, y luego, puesto que el museo forma parte de un sistema, si los museos hacen lo suficiente en este sentido, es decir, si mantienen relaciones suficientemente sólidas con todo el mundo académico y si la investigación es realmente sigue siendo un objetivo de los museos o si, en los últimos tiempos, se ha dejado un poco de lado para concentrarse en cambio en otros objetivos, tal vez de realización más inmediata y también de efecto más inmediato...
Yo diría que si hoy más de 200.000 personas al año entran en un museo de instrumentos científicos, a veces muy difíciles de leer, se debe a que esos objetos han encontrado voz en quienes los han estudiado, es decir, en quienes han dedicado parte de su vida profesional como estudiosos a hacer entender que en esos objetos aparentemente inútiles, recuerdos de tiempos pasados, se esconde en cambio una historia que todavía merece ser contada, y por tanto que de alguna manera esos objetos funcionan como clásicos que siguen teniendo su valor para orientarnos en las preguntas que hoy nos hacemos. Si tengo que resumir la aportación de la investigación, la veo también en su capacidad de dar forma a algo que antes no estaba ahí, porque los objetos son mudos o, tomando prestada una famosa definición de Argan de 1975, no son bienes culturales, pero son objetos de conocimiento, objetos de investigación científica, y lo son en la medida en que se pone a alguien en condiciones de investigar, lo cual es una verdadera cuestión. Investigamos con becarios residentes, empleados del museo, pero también colaboramos con becarios externos. El museo tiene una densa red de colaboraciones, más de 100 convenios entre universidades e institutos culturales que nos permiten, por supuesto, cubrir también aquellas áreas que no cubrimos con becarios internos, y también nos permiten ir en la dirección de aquellos trabajos necesariamente interdisciplinares que muchas veces requieren la participación de especialistas. Entre las razones que, creo, inhiben en general el compromiso con la investigación de los museos italianos está la dificultad de la mayoría de los museos para disponer de un horizonte de recursos, y por tanto también de programación, que les permita cubrir las necesidades necesarias, y por tanto poder disponer de becarios comprometidos con el estudio de las colecciones. Me parece, sin embargo, que cada vez se presta menos atención por parte de los organismos constitucionalmente comprometidos con la conservación y el desarrollo de los museos, como el Ministerio o las CCAA, que deberían implicarse en este proyecto, aprovechando también la plataforma idónea del Sistema Nacional de Museos, y desgraciadamente en este sentido no podemos dejar de registrar algunos indicios, empezando por la desaparición de la Dirección General de Enseñanza e Investigación, que con la reciente reforma ha sido derogada de facto, y la falta de la Dirección General de Enseñanza e Investigación, que recientemente creada por el Ministerio. ha sido derogada de facto, y también con la limitación de que la temporada de enlace entre los dos ministerios que han experimentado en años pasados con mesas de trabajo conjuntas (me refiero al Ministerio de Cultura, como se llama ahora, y al Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, ahora dividido en dos ministerios diferentes) parece haberse apagado un poco. Así que, desgraciadamente, además de una limitación fisiológica derivada de la debilidad estructural de los museos, también existe, en mi opinión, el hecho de que los museos se han visto cada vez menos estimulados a investigar. Y esto es obviamente un problema serio. Y luego, por supuesto, también depende de las decisiones de quienes dirigen el instituto.
Y esto es una cuestión política.
Por supuesto. Creo que el hecho de que los directores de museos tengan a menudo nombramientos a corto plazo puede llevar incluso a los mejores directores a centrarse en iniciativas efímeras porque producen sus efectos en dos o tres años. La investigación no hace eso: por supuesto, por desgracia o por suerte, lleva más tiempo.



Antes ha mencionado el Sistema Nacional de Museos, y me gustaría conocer su opinión sobre su funcionamiento actual: si este sistema que engloba a los museos italianos podría mejorarse, si todo va bien, qué podría hacerse...?
Digamos que la gestación del Sistema Nacional de Museos, tal y como se preveía en el decreto ministerial 113 de 2018, ha sido muy laboriosa por varios motivos, entre los que no es el menor el hecho de que se ha invertido mucho tiempo incluso en la identificación de aquellos requisitos mínimos que se expresaban claramente en el decreto y que debían ser condición necesaria para que los museos fueran admitidos a la acreditación. Esto, en mi opinión, provocó un retraso que sólo se ha recuperado en parte, y sólo en una línea de trabajo, que era la sistematización a través de la aplicación Musei Italiani. Esa es una línea que ha tenido un desarrollo propio que podemos ver, porque es una plataforma en la que cada vez están presentes más museos y que además ha empezado a prestar servicios, permitiendo incluso la venta de entradas, y eso sólo puede ser un hecho positivo. Queda, sin embargo, un enorme compromiso por hacer en lo que fue tal vez la principal promesa del Sistema Nacional de Museos, es decir, ser un sistema capaz de evaluar y, por lo tanto, con el coraje de poder decir sí y no. Y este es un coraje que debe madurar como cultura dentro de las oficinas que luego dan forma a ese compromiso. Para que sea un sistema competitivo y cooperativo, hay un punto que, desgraciadamente, creo que sigue faltando: vincular los sistemas de programación de recursos (y, por tanto, de financiación de los museos) con el sistema museístico, es decir, con el sistema de acreditación que está inserto en el Sistema Nacional de Museos. Mientras exista una desconexión, o incluso una contradicción entre las normas de financiación de los museos y el Sistema Nacional de Museos, desgraciadamente no llegaremos a ninguna parte. Los que dan dinero a los museos, es decir, el Estado y las regiones, deben creer realmente en el valor del Sistema Nacional de Museos y, por tanto, deben anclar los criterios de financiación al respeto de estos criterios y, por tanto, en primer lugar, de los requisitos mínimos, y luego de los niveles de calidad, como se denominan en el nombre del decreto. Pero el fondo de todo esto es que los museos deben ser apoyados en un camino que los vea crecer. Sin un fuerte vínculo entre los sistemas de planificación de recursos y el Sistema Nacional de Museos perderemos la promesa fundamental que venimos arrastrando desde la ley política de 2001.
Insistiendo en el tema de la gestión de los museos: me gustaría hacer una incursión en un tema concreto, el de las cualidades de un director de museo. Ha habido en los últimos años, y de vez en cuando resurge, un debate acalorado, de los más animados, sobre las características que debe tener un director de museo. Dado que el Museo Galileo, también desde el punto de vista de la gobernanza, tiene una configuración particular, me gustaría preguntarle si este debate que enfrenta a “gestores”, llamémosles así, con figuras técnicas, es en su opinión un debate ocioso, o es un debate útil: ¿qué posición tiene usted al respecto?
Creo que es un debate que merece ser llevado a cabo, y llevado a cabo de tal manera que también se aproveche al máximo todo el conocimiento que se encuentra en la práctica y que se encuentra en la literatura que existe sobre estos temas. Sería una lástima desperdiciarlo en una especie de debate de posturas ideológicas. Creo que hay que hacer una distinción fundamental entre los museos que están obligados, por estatuto y por configuración, a encontrar fondos porque de lo contrario no sobrevivirán, y los museos públicos que tienen o deberían tener fondos, y que por lo tanto exigen ciertamente que se preste atención a la utilización de los fondos, sobre todo cuando se trata de fondos públicos, pero está claro que se necesitan figuras que sean capaces de encontrar fondos y por lo tanto también se cuestionan cómo un museo puede obtener fondos externos. Gastar bien el dinero público es algo muy complejo, pero más complejo aún es gastar bien el dinero y encontrarlo. Los museos verdaderamente autónomos, los que tienen que llegar absolutamente a fin de año en equilibrio, tienen que hacerlo como sea, porque si no se crean las condiciones para una crisis que les lleve, a medio plazo, a la extinción. Luego, evidentemente, las necesidades pueden resolverse con diversos tipos de montajes organizativos. Soy de la opinión de que en cada museo debe haber competencias diferentes. No estoy tan convencido de que la dirección confiada a una figura especialista en la colección o en el tema resuelva siempre todas las cuestiones, a menos que hablemos de colecciones pequeñas que puedan ser dominadas por una sola persona. Así lo veo en nuestro caso: aunque existe la figura de un director científico competente, esta figura es competente sobre todo en una parte de la colección, por lo que contar con una comunidad de estudiosos es una condición fundamental. Sin embargo, creo que quizás el aspecto más crítico de la respuesta que intento dar es que desgraciadamente toda la disciplina que ha surgido en los últimos treinta años de la llamada economía y gestión y cultura no ha respondido a las expectativas. Creo que gran parte de la controversia y de la contaminación del debate se debe a que la gestión de la cultura, en mi opinión, vive de fórmulas abstractas y vive en una especie de campana de cristal abstracta. En mi experiencia, me he dado cuenta de que las herramientas que supuestamente se aplican al sector cultural (de organización, gestión, economía de la empresa, etc.) se aplican a menudo de forma acrítica y con muy malos resultados, por lo que creo que el estudio de las colecciones, el estudio de las relaciones culturales que vinculan una colección a la institución y la institución a su contexto son un requisito previo fundamental para construir una visión gerencial de las instituciones culturales, que, por otra parte, ha faltado habitualmente. Me refiero a haber imaginado que la gestión es sólo la búsqueda de fondos, que es sólo una cuestión contable, o que es sólo hablar de planes estratégicos, muchas veces escritos en vano y además hechos por instituciones que ni siquiera eran capaces de asegurar un presupuesto equilibrado, sino que miraban a un mundo ideal sin método, sin una investigación cuidadosa de las fuentes. Creo que, desgraciadamente, el debate se ha contaminado por una limitación de la comunidad a la que también me refiero: si los museos han de ser centros de investigación que también tengan la ambición de transformar a las personas que entran en ese lugar, no basta con la lógica del mercado. Si, por el contrario, imaginamos que el museo es sólo un contenedor de objetos en busca de un público, entonces basta con ponerle un negocio. Como de hecho ocurre, porque no hay más que ver la forma en que a menudo se utiliza mal el término museo, y esto me preocupa más que el debate sobre la naturaleza de los directores. Todo esto son competencias necesarias, siempre que hablemos entre nosotros, que nos entendamos, porque no hay buena organización que no se haya formado en torno a los proyectos, a los proyectos de investigación, a los proyectos de conocimiento que el museo lleva a cabo, y no hay buen proyecto de investigación y de conocimiento que no se ajuste a las características y a los condicionantes organizativos y económicos de cada museo.
Hablemos más bien del público del museo. El Museo Galileo tiene más de 200.000 visitantes al año, y son cifras importantes para un museo dedicado a la historia de la ciencia. Me gustaría saber quién es su público, es decir, cuántos turistas hay, si hay un predominio de jóvenes, de no tan jóvenes, en definitiva, cómo se componen los flujos que dan lugar a estos más de 200.000 visitantes que acuden cada año.
Tenemos dos fuentes de información: una son los datos que obtenemos de los canales de venta, y la otra son los cuestionarios que administramos con, obviamente, la limitación de que el cuestionario te da una representación, aunque sea muy exacta, sólo de los encuestados, por lo que obviamente son una parte de la población estadística. De estas dos fuentes hemos deducido que aproximadamente el 60% de nuestros visitantes son turistas que están aquí en Florencia básicamente para hacer un recorrido por la ciudad, y el 40% son ciudadanos. Y en su mayoría son florentinos, toscanos. Tenemos un público predominantemente estadounidense, lo que obviamente plantea la cuestión del multilingüismo: el museo está organizado para ofrecer todo el aparato de comunicación (el sitio web, las aplicaciones, todos los productos multimedia) al menos en italiano e inglés. Y también se desprende de los cuestionarios que el público del museo está formado por personas de entre 28 y 45 años. Este es el grupo más presente. También sabemos por el cuestionario que vienen en pareja: una curiosidad que francamente a mí también me asombra, pero que se mantiene estable cada año, es que el segmento más numeroso del público está formado por personas de entre 30 y 50 años que vienen en pareja, así que el Museo Galileo es una especie de museo del amor... ¡! Evidentemente, tenemos una parte importante de público escolar, ya que contamos con un grupo interno de educación didáctica, con el que realizamos unos 1.500 talleres al año, y la proporción de grupos organizados es algo superior al 20% (unos 25.000 visitantes que vienen en grupo, con visitas de experiencias, como las llamamos aquí, y visitas guiadas).
Hablando del público italiano, y en particular del público joven. En Italia existe una cierta reticencia hacia los temas científicos. Estamos muy por debajo de la media europea de titulados en materias STEM (según datos de Eurostat), y además es un sector que sufre una fuerte brecha de género porque las tituladas en el sector son aproximadamente la mitad que los titulados varones, según datos del ISTAT, que muestran que el 16,6% de las mujeres (en el tramo de italianos entre 25 y 34 años con titulación terciaria) tienen un título STEM frente al 34% de los varones, situación que también se refleja en el ámbito laboral. Y todo ello a pesar de que las pruebas del INVALSI certifican que nuestros estudiantes más jóvenes (secundaria, bachillerato) tienen competencias que en realidad están más o menos en línea con las de sus coetáneos europeos. Así que permítame hacerle un par de preguntas: ¿encuentra usted con sus actividades diarias una especie de diferencia de enfoque o interés entre los adultos por un lado y los jóvenes y muy jóvenes por el otro? Y ¿tiene un museo como el suyo las herramientas para intervenir en un escenario como el que he descrito brevemente?
Es una cuestión muy importante porque, evidentemente, las disciplinas científicas son también aquellas con las que más se asocia la capacidad de un país para no estar sometido a los avances tecnológicos, sino para liderarlos. Estamos convencidos, por otra parte, de que dentro del gran mundo de las disciplinas científicas sigue siendo necesario apoyar la investigación básica, que, como se ha demostrado en muchos casos, es fundamental precisamente para permitir que se una esa parte de la ciencia que luego alimenta cualquier desarrollo aplicativo, y también porque esto, obviamente, permite también que se unan ciertas disciplinas típicamente excluidas del razonamiento STEM (aunque este aspecto, afortunadamente, está cambiando en los últimos años: una conciencia histórica, una conciencia cultural de los científicos también mejora mucho, en general a nivel de sistema, la capacidad de nuestros ciudadanos más jóvenes de tener un impacto y también de lograr una satisfacción profesional). Hay muchas razones que explican la complicada situación actual. Una es, obviamente, el bajo nivel de inversión del país en investigación científica, debido a un prejuicio que probablemente se remonta a tiempos tan lejanos como los de Croce: tal vez no hayamos conseguido aún superar esa barrera cultural. Luego hay que preguntarse no sólo por la cantidad de financiación, sino también por la calidad de la infraestructura de investigación, que obviamente tiene mucho de excelencia en Italia. Lo medimos en función de las cuestiones que mejor conocemos: podríamos decir, simplificando, que quizás el Museo Galileo ha creado, por ejemplo, una biblioteca del tipo que ha creado porque era difícil crearla en las universidades. Ha creado una serie de formatos y proyectos de investigación que dentro de las universidades no sólo cuesta crear, sino que cuesta mantener. Esto se debe a una cultura de proyectos que, desgraciadamente, puede haber tenido resultados y efectos positivos, pero que si no va acompañada de una cultura de instituciones corre el riesgo de producir continuamente proyectos que luego mueren y no producen todos los efectos que deberían. Es decir, que incluso la historia de la ciencia como puente entre las humanidades y las disciplinas científicas, desde nuestro punto de vista (y hay muchos casos interesantes que lo ilustran), puede mejorar las cosas. Es una pequeña contribución, me doy cuenta, pero también puede ayudar a comprender, a acercar, y lo vemos en nuestros talleres de enseñanza. Muchos niños que se declaraban distantes de los temas científicos descubren después que detrás de la historia de esos temas científicos, detrás de los instrumentos, detrás de los personajes, hay historias mucho más ricas de lo que uno suele esperar. Es como en el ejemplo de Galileo, que fue sin duda un científico visionario y capaz de crear objetos y también de imaginar otros que despiertan interés, pero que fue muchas cosas a la vez: cuando regresó a Florencia, pretendió que le llamaran filósofo antes que matemático, y demuestra así cómo se pueden aunar realmente los conocimientos. Y probablemente sea también una de las formas de acercar a los jóvenes a los temas científicos.



Por cierto, hoy en día se habla de ciencia a todas horas. Basta pensar también en el debate político. A temas como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, el cambio climático. ¿Qué tiene que hacer un instituto como el Museo Galileo, dedicado a la historia de la ciencia, para estar a la altura de este debate? Dicho sin rodeos: ¿tiene que posicionarse, tiene que informar, tiene que divulgar, o su misión está más relacionada con la historia de la ciencia?
El papel del museo, creo, seguirá siendo el de un mediador cultural cualificado: el Museo Galileo, como todos los museos, seguirá teniendo sentido mientras haya alguien que confíe en su labor de mediación cultural, es decir, en su capacidad para saber seleccionar, de entre las fuentes, la más relevante, asumiendo los riesgos del oficio. No soy de los que creen que la opinión de los expertos es equivalente a la opinión de un visitante, o que hay que inventar sistemas de participación que hagan sentir conservadores incluso a los que pasamos por aquí por casualidad, quizá porque queríamos ver el dedo de Galileo. Creo que tenemos que confiar en los estudiosos, y obviamente los estudiosos como todo el mundo se pueden equivocar, pero la investigación tiene su propio sistema de comparación y selección interna que se puede mejorar como todas las cosas humanas. Y obviamente tenemos que asegurarnos de que creamos organizaciones que estimulen a los estudiosos a entablar un diálogo con otras figuras para que el alcance y la parábola de los proyectos de conocimiento sean muy largos y lleguen incluso a aquellos que realmente sólo sienten curiosidad y no son especialistas. Creo que las herramientas nos ayudarán, si sabemos utilizarlas bien, a ampliar el alcance, pero el quid de la cuestión seguirá siendo: el instituto cultural existe en la medida en que es capaz de tener un motor que produzca nuevo conocimiento a través de la investigación y que también sea capaz de cribar lo que los sistemas automáticos son capaces de producir, pero que debe tener un filtro y una retroalimentación.
¿Y cómo le gusta pensar en el Museo Galileo? Es decir, ¿qué es o qué debe ser para usted el Museo Galileo?
Lo que espero y a lo que espero contribuir es, en primer lugar, a no disipar el legado intelectual de este instituto, porque hay una parte visible de este legado que está constituida por libros, objetos y documentos que incorporan una memoria, pero hay una que no tiene soporte, y es una cierta forma de trabajar, un cierto tono en la comunicación que nunca es presuntuoso, que nunca busca el éxito fácil, el remate, y esto intentamos que sirva de criterio orientador para muchas cosas. Espero salvaguardar una cierta manera de trabajar que procede, lo digo abiertamente, de la dirección de Galluzzi, que estaba atenta al estudio de las fuentes, sin el cual ningún proyecto de investigación puede tener una base sólida, pero que al mismo tiempo era capaz de experimentar nuevas formas de comunicación. Es necesario tomar en serio los juicios de quienes asisten al instituto, aunque sólo sea ocasionalmente, pero con la ambición de poder entablar una confrontación seria. Y una confrontación seria presupone que a quienes se sientan a hablar les importan realmente las cosas de las que hablan y, por tanto, han estado dispuestos a dedicar algún tiempo a estudiarlas y comprenderlas, porque de lo contrario cada década hay una nueva moda museística. Y esto, por supuesto, es una limitación del debate profesional sobre los museos, que está fascinado por las cuestiones de moda, como el Convenio de Faro, y descuida las cuestiones fundamentales, por ejemplo, que la mayoría de los museos italianos carecen de las condiciones mínimas para un funcionamiento y una apertura seguros.
Para terminar, sin embargo, una pregunta que se suele hacer al principio: yo la hago al final, porque creo que resume todo lo que hemos dicho. Usted dirige el Museo Galileo desde hace cuatro años: ¿puede hacer un breve balance?
Estoy contento de las cosas que hemos podido hacer: siempre me he esforzado por trabajar para potenciar sobre todo el trabajo en equipo, porque evidentemente al tener un museo con sectores muy especializados el riesgo siempre es que se cierren en su especialización, pero afortunadamente los proyectos siempre permiten el trabajo entre los distintos sectores del Museo Galileo. Creo que la reordenación de la planta baja ha sido un buen paso adelante para nuestro instituto y ha permitido que los visitantes comprendan que, detrás de lo que ven en las vitrinas, hay un instituto que investiga, que lo hace en todo el mundo, y que trata de mantener unida la dimensión del estudio con la de la comunicación. En efecto: las dos se alimentan mutuamente de manera muy estrecha, y mi trabajo consiste también en intentar conectar cada vez más los distintos frentes que a veces tienden inevitablemente a divergir, y en mantener obviamente un ritmo que ha crecido mucho, porque han crecido los proyectos, han crecido los hechos económicos (los registros contables se han triplicado), han crecido las personas (cuando llegué creo que había 40-42 empleados, ahora estamos en 65 empleados), ha crecido el número de visitantes, ha crecido también el presupuesto como consecuencia de una serie de concursos del PNRR que hemos ganado. Así que estoy contento de que el museo haya mantenido su carácter de instituto que investiga, y haya mantenido su compromiso con formas innovadoras de comunicación en las que también hemos hecho algunas innovaciones interesantes, también con la contribución de empresas creativas externas y obviamente colaboraciones. Por tanto, me alegro de que el museo haya podido celebrar su centenario en condiciones de serenidad desde el punto de vista de un presupuesto que supera ya los 4 millones de euros, lo que para un instituto que se ocupa de la historia de la ciencia es claramente un esfuerzo importante. Y todo esto mientras la biblioteca sigue creciendo y la colección aumenta, porque la colaboración con el Ministerio nos ha permitido en los últimos años tener aquí con nosotros objetos importantes, que derivan de la actividad, que el museo realiza, de dar dictámenes a las superintendencias sobre el patrimonio histórico-científico. Habíamos interceptado algunos objetos muy bellos y muy importantes, que ahora están aquí con nosotros, incluido un nuevo retrato de Galileo. El personal está creciendo, incluyendo gente joven, de lo que estoy absolutamente encantado porque es inevitable que también tengamos que preparar el museo para la jubilación de algunas personas que han trabajado aquí durante mucho tiempo, lo que nunca es fácil. En definitiva, sigo pensando que a pesar de que la historia de la ciencia se considera una disciplina especializada, un nicho, sigue siendo un nicho que se reúne aquí en el Museo Galileo y produce, evidentemente con una dialéctica interna que es la parte fascinante para mí de una forma de entender la disciplina que no siempre ve a todo el mundo de acuerdo (y esto es algo, en mi opinión, muy saludable). El museo es el lugar privilegiado para que los estudiosos discutan sobre proyectos, actividades y, por tanto, también de alguna manera sobre el futuro de la disciplina. Creo que el museo debe seguir siendo la casa de todos: aquí se reúnen historiadores de la ciencia, filósofos de la ciencia, historiadores de la arquitectura, historiadores del arte, precisamente por su carácter absolutamente multidisciplinar. Y también las nuevas líneas de trabajo que se han potenciado en los últimos años, como el estudio de la relación entre ciencia y música, por ejemplo con el congreso sobre la figura de Vincenzo Galilei, cuyas actas publicaremos ahora, o, por ejemplo, el trabajo sobre la relación entre mujer y ciencia con la exposición celebrada en la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze(Donne del cielo. Da muse a scienziate), no son sólo huellas de un trabajo heredero de un compromiso de muchos años, sino también una importante huella, en mi opinión, de futuro. Y en esto quiero ser optimista.
Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.